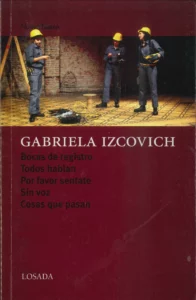
La obra de Gabriela Izcovich, para quien la va conociendo, es la historia de una amistad. Amistad con ella, con su manera de ver y sentir. Tiene el don de percibir ondas a su alrededor. Béjart enseñaba que bailar es “nadar en la música que nos rodea como agua”. Izcovich nada y bucea en lo que le ofrece la vida cotidiana. Sensible y atenta como un cazador: como si todos a su alrededor fuéramos actores de algo apasionante. La vida. Escucha frases sueltas, que andan casi sin dueño por los bares, y las adopta como a perros vagabundos: las cuida, cepilla, alimenta y las sube a escena. O no las sube, porque muchas de sus obras se juegan a nivel de pisos de madera —no en altos escenarios— con actores que aparecen por los rincones, forcejeando con puertas, jugando al póker en la mesa de al lado o en lugares inesperados de un salón que se vuelve todo teatro, público incluido.
Ojo con ella. Nos vemos en riesgo permanente de que —como esos pintores que se apropiaban de la sombra proyectada por un jarrito blanco o de la más simple manzana y, arte mediante, los transformaban en cuadro— ella nos vea reír por teléfono (no sabe quién habla al otro lado, pero lo imagina) o tomar una taza de té o llorar por una despedida que no explica un papelito escrito por alguien inexplicable…
Y esas cosas que pasan —¡abracadabra!— ya no son solo nuestras, sino de todos: se vuelven comprensibles, soportables, poéticas.
Gabriela Izcovich nada pierde. Todo lo transforma. En teatro.
Ana Larravide