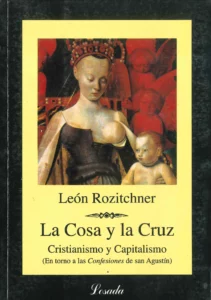
¿Por qué las Confesiones de san Agustín cristiano interpretadas por un judío incrédulo? Primero, porque después de dieciséis siglos, la deuda del cristianismo con la persecución y el genocidio de los judíos no ha sido saldada: los crímenes cometidos en nombre del amor no se redimen, ni el arrepentimiento los alcanza. Segundo —y es nuestra certeza—, porque pensamos que el capitalismo triunfante, acumulación cuantitativa infinita de la riqueza bajo la forma abstracta monetaria, no hubiera sido posible sin el modelo humano de la infinitud religiosa promovido por el cristianismo, sin la reorganización imaginaria y simbólica operada en la subjetividad por la nueva religión del Imperio romano. No por nada los análisis crítico-filosóficos que prepararon la transformación social del Estado moderno, y también el advenimiento de la revolución socialista, comenzaron con la crítica a la religión como método de sujeción social, crítica ahora disuelta en las lucubraciones anodinas y mezquinas del posmodernismo liberal. La insuficiencia de esa crítica —la religión considerada en el marxismo solo como hecho de conciencia— y la incomprensión cabal de la producción “material” (sensible) de hombres por la religión —que es previa a la producción de mercancías que El Capital describe— tiene mucho que ver, pensamos, con el fracaso del socialismo en el mundo: su acción política no alcanzaba el núcleo donde reside el lugar subjetivo más tenaz del sometimiento. Una transformación social radicalizada deberá modificar aquello que la religión organizó en la profundidad de cada sujeto —si no queremos repetir los sacrificios heroicos, pero estériles de nuestro reciente pasado—.
Nos dijimos entonces: si leyéramos a Agustín y pusiésemos al descubierto la ecuación fundamental de su modelo humano, ese “Amor” y esa “Verdad” de la Palabra divina que solo los elegidos escuchan, que exige la negación del cuerpo y de la vida ajena como el sacrificio necesario que les permite situarse impunemente más allá del crimen, ¿no desnudamos, al hacerlo, un sistema cultural que utiliza la muerte y la convierte, encubierta, en una exigencia insoslayable de su lógica política? Si tomamos este modelo humano, considerado como el más sublime, y mostramos que allí, en la exaltación de lo más sagrado, también anida el compromiso con lo más siniestro, ¿no habremos con ello puesto al desnudo el mecanismo obsceno de la producción religiosa cristiana? Este es el desafío: comprender un modelo de ser hombre que tiene dieciséis siglos de sujeción sutil y refinada, brutal e inmisericorde. A riesgo de ser tildado de “vil” —solo un espíritu vil puede poner en duda la grandeza de San Agustín, dice Marrou, San Agustín y el Agustinismo, pág. 71— tengo, casi implacable, que seguir preguntándome por la verdad de su modelo, y comprender el camino que nos ofrece para que creamos en lo mismo que él cree.
Nos preguntamos entonces sobre las transformaciones psíquicas “profundas” que el cristianismo preparó como dominación subjetiva en el campo de la política antigua e hizo posible que el capitalismo pudiera luego instaurarse: que converjan en el siglo XX, como estamos viendo, ambas —economía y religión— triunfando juntas al mismo tiempo. ¿Cuál fue la innovación psíquica en la construcción histórica de la subjetividad que nos acerca esta experiencia? ¿Desentrañarla ayudará a comprender el dominio globalizado e inmisericorde que se sigue ejerciendo sobre todos nosotros? Se necesitó imponer primero por el terror una premisa básica: que el cuerpo del hombre, carne sensible y enamorada, fuese desvalorizado y considerado un mero residuo del Espíritu abstracto. Solo así el cuerpo pudo quedar librado al cómputo y al cálculo; al predominio frío de lo cuantitativo infinito sobre todas las cualidades humanas.