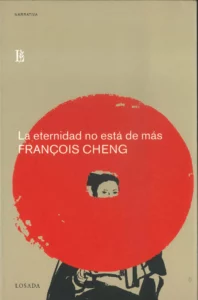
Una caricia constituye el momento central de este exaltado relato de amor: dos manos se acarician, y las leyes físicas dejan de regir, y el tiempo se deshace en tramos que amalgaman el devenir y el pasado, el presente y la eternidad. Son las manos de dos amantes secretos, el médico y adivino Dao-sheng y la esposa del cacique del lugar, Lan-ying, que han esperado treinta años a consumar este casto contacto que esconde, sin embargo, la pasión en su estado más puro, el deseo traspasando los disciplinados cuerpos, la ardicia incesante de un sentimiento superior. La escena tiene lugar en la remota China, en los tiempos en que la dinastía Ming comienza su declinar. La privación a la que, por el ambiente recatado y represivo que los rodea, han tenido que someterse los amantes no ha mermado su inaudita felicidad, nutrida solo de un místico impulso de adorar al otro sin ansiedad, así haya de ser en la distancia o de manera oculta o clandestina.
Como una extraordinaria lección taoísta de paciencia amorosa, La eternidad no está de más se sitúa en la estela de las más conmovedoras historias de amor de nuestra cultura (Tristán e Iseo, Dante y Beatriz, Abelardo y Eloísa), gracias al estilo literario de François Cheng, lleno de sutileza y de profundidad, tan exacto y sugerente como las pinceladas de un maestro de pintura china. El prestigio del amor, la extraña locura que sirve de combustible al mundo, la fiebre erótica que hace que la vida persevere, crece con esta novela mayor, una obra sabia y violenta a la vez, que puede valer para muchos como ejemplo de iniciación efectiva al verdadero tumulto amoroso.